Publicado en El Mundo el viernes 9 de Octubre (Día de la Comunidad Valenciana). Texto: Jordi Paniagua
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/09/56177a74ca4741653a8b46a3.html
El enredo catalán recuerda a la disparatada comedia Si hoy es martes,
esto es Bélgica (1969) en la que un grupo de turistas americanos se
proponen visitar la mayor parte de los países europeos en tan sólo 18
días. Sin ocasión de disfrutar del viaje, logran cumplir su reto
acumulando fotos frenéticamente, pero sin saber dónde han estado
exactamente. En Cataluña, una serie de turistas de la política se ha
propuesto un reto similar: acumular el mayor número de votos sin tener
la más mínima idea de cómo quedaremos todos al final del viaje.
Si además de viernes, hoy es 9 d’Octubre, en Valencia todavía
compartimos país con nuestros vecinos del norte. Parafraseando al gran
Vinicius de Moraes: Porque hoy es viernes, hay la perspectiva del
sábado. Es imposible huir de esa dura realidad. ¿Qué sucedería si mañana
sábado el Sénia dibujara una frontera entre nosaltres el valencians i vosaltres els catalans? Se lo avanzo (por si tienen un cierto hartazgo y prefieren dedicar los minutos de la lectura posterior a preparar la Mocaorà): la independencia tendría un alto coste para Cataluña, pero también para el resto de España y muy especialmente para Valencia.
El encaje de Cataluña nos afecta especialmente en Valencia. Cataluña,
además del vecino del norte, es el principal socio comercial de
Valencia y la única vía terrestre hacia Europa. La independencia
política de momento no tiene el poder para decidir sobre la geografía. A
diferencia de otras CCAA, que ya se han preocupado de potenciar el
corredor central para hacer llegar sus productos a Europa de manera
alternativa, las exportaciones valencianas (60% por medios terrestres)
pasan necesariamente por Cataluña.
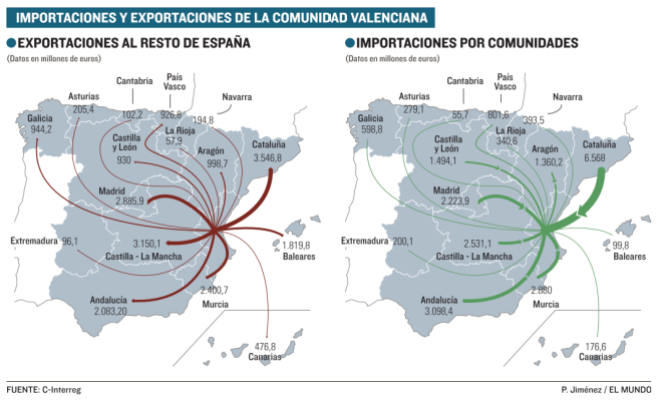
Valencianos y catalanes somos más que vecinos. Puede que no
compartamos ni identidad ni acento, pero compartimos un mismo espacio
común. Ese espacio común que es un estado democrático es mucho más que
el conjunto de sus partes o la suma de balanzas fiscales. Podemos
expresar nuestras opiniones libremente en varias lenguas y equivocarnos o
acertar al elegir a nuestros gobernantes. Tenemos incluso los
mecanismos legales para mejorar lo que nuestros padres pensaron hace
treinta años que era lo mejor para nuestro futuro presente.
En el interior de los estados suceden cosas sorprendentes que afectan
a su economía. El diseño territorial, la regulación, las preferencias
de los consumidores o la redistribución fiscal afectan muy especialmente
al patrón y a la composición del comercio. Para muchos economistas, una
de las facetas más fascinantes de los estados es que se comercie mucho
más dentro de sus fronteras que con el exterior.
En 1995 el profesor McCallum descubrió asombrado que a pesar de las
abrumadoras similitudes entre el sur de Canadá y el norte de EEUU, las
regiones canadienses comerciaban 20 veces más entre ellas que con sus
vecinas estadounidenses. Desde entonces, el «efecto frontera» ha sido
ampliamente documentado en multitud de investigaciones a lo largo de
distintas fronteras. Durante estos veinte años hemos ido observando y
entendiendo mejor sus mecanismos. Por ejemplo, los franceses comercian
ocho veces más entre franceses que con los alemanes, aunque éstos
últimos sólo lo hacen tres veces más. En promedio, la Europa de los doce
comercia cuatro veces más dentro de sus fronteras.
Es justo reconocer (precisamente hoy en la fiesta de todos los
valencianos), que fueron tres profesores de la Universitat de Valencia
los primeros en cuantificar el efecto frontera para España. Pero no
piensen que Spain is different, de hecho somos bastante normales, ya que
el caso español arroja unos resultados similares a los del resto del
mundo. Los valores fluctúan entre 8,5 para Madrid y alrededor de 60
veces para las Islas Baleares. En Valencia estamos cerca del promedio
nacional y exportamos 21 veces más al resto de España que al extranjero.
Cataluña no es una anomalía. El comercio de Cataluña con el resto de
España es 22 veces mayor que con el extranjero (esto significa que las
empresas catalanas exportan un 2200% más a otras autonomías que al resto
del mundo).
Imaginemos que una Cataluña «libre» fuera un país normal dentro de la
UE. En este caso sería razonable suponer que sus patrones comerciales
fueran los que observamos habitualmente en economía comercial. Por
consiguiente, no es descabellado pensar que observáramos en un
hipotético estado Catalán el mismo efecto frontera que en el resto todos
los países normales (puede que en Suiza no tanto). Sería sorprendente
aspirar a ser un país normal en todos los aspectos menos precisamente en
este. Como sucedió entre Eslovaquia y la República Checa tras su
ruptura en 1993. Tan sólo en cinco años el comercio entre checos y
eslovacos descendió un 20%. Aceptemos a Cataluña como estado de compañía
y estudiemos cómo afectaría el cambio del patrón comercial a la
economía.
Supongamos que Cataluña se independiza elegante y amistosamente,
conservando unas instituciones plenamente democráticas. Sin ningún
boicot, dentro de la UE, manteniendo relaciones cordiales con sus ex
vecinos y sin realizar ninguna transferencia fiscal. Dibujemos tan sólo
una frontera en el Sénia e imaginemos que tenemos las mismas fricciones
comerciales con Cataluña que con Portugal. Bajo este escenario, los
profesores de la Universidad de Edimburgo, Comeford, Myers y Mora
(Revista de Economía Aplicada, 2014), estiman, mediante un equilibrio
general para esta nueva economía, un descenso de las rentas catalana y
española del 6,1% y 3,9% respectivamente. La desconexión catalana es
también una desconexión española y nos afecta a todos.
Son las cifras conservadoras del empobrecimiento mutuo, ya que el
análisis presupone que se eliminan totalmente las transferencias
fiscales y supone que Cataluña se abre más al mundo (y menos a España).
Pero es improbable que un nuevo estado catalán esté exento de un cierto
grado de distribución fiscal. Al integrarse en Europa como un país con
un PIB por encima de la media, Cataluña sería un contribuyente neto,
como Alemania u Holanda. En vez de contribuir a la solidaridad
territorial con Andalucía y Extremadura directamente, lo haría a través
de la caja en Bruselas junto con las aportaciones para el resto de
regiones más desfavorecidas de Europa. Con el nivel actual de
transferencia fiscales, el descenso del PIB Catalán sería más del doble,
un 12,8%.
Sin embargo, el flujo fiscal tiene una segunda derivada: ayuda a
compensar los flujos y tensiones migratorias entre países y regiones. Es
cierto que nadie paga con una sonrisa los impuestos, sobre todo cuando
no se disfruta proporcionalmente de la inversión y servicios públicos.
Pero la evidencia empírica nos indica que cuando se corta el tren del
dinero, se fleta el tren de la migración. Migración, comercio y
desigualdad van de la mano. Puede que el sistema actual de solidaridad
interterritorial no sea ni óptimo ni justo y se podría mejorar sin duda.
Es cierto que la subvención limita el desarrollo del sur. Pero las
experiencias pasadas (en los tiempos donde no existían transferencias de
renta) nos invitan a pensar que en un sistema sin apenas transferencias
disminuye el bienestar social neto.
Por tanto, la redistribución fiscal no es una aportación enteramente
altruista. Salimos ganando todos. La solidaridad entre territorios viene
normalmente acompañada de una relación comercial. El mecanismo es
parecido a la máxima franciscana: «dando es como se recibe». Parte del
aumento de la renta de las regiones receptoras se destina a importar
productos y servicios de las regiones que más recursos aportan a las
arcas del estado. En teoría, la balanza comercial compensa la fiscal y
todos salen favorecidos. El problema es que en el caso catalán esto no
sucede.
Cataluña comercia principalmente con las otras CCAA que presentan un
déficit fiscal como Valencia, Aragón, Madrid, País Vasco y Baleares.
Exceptuando Andalucía, que es el principal destino de las exportaciones
catalanas, las CCAA con una balanza fiscal positiva son las que menos
comercian con Cataluña. Es decir, que Cataluña da pero no recibe tanto.
Este es uno de los puntos centrales que esconde el argumentario
independentista, dando no se recibe, o al menos no se recibe tanto.
En cambio, en Valencia la situación es diferente. Las balanzas fiscal
y comercial se ajustan mejor en Valencia que en Cataluña. La mayor
parte de nuestras exportaciones regionales van dirigidas hacia Cataluña,
más del doble que a cualquier otra CCAA. Pero a diferencia de Cataluña,
el comercio valenciano es más intenso con CCAA netamente receptoras
(Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha) y nuestro déficit fiscal se
compensa en parte con un superávit comercial.
Un parón brusco en la solidaridad interterritorial provocaría bien
una carga sobre las CCAA donantes o una disminución de las cantidades
recibidas por las receptoras. En cualquiera de los dos casos, la
economía valenciana se vería perjudicada. Bien porque aportaríamos más a
la hucha común o porque nuestros principales socios comerciales
tendrían menos dinero disponible para comerciar con nosotros. Por lo
tanto, la caída del PIB Valenciano estaría más cerca del 12% catalán que
del 6% español.
Más allá de las balanzas comerciales y fiscales, existe un tercer
factor que habitualmente pasa desaparecido. El efecto frontera no afecta
únicamente al volumen del comercio, también incide sobre su
composición. No todas las empresas son iguales, las menos productivas
abastecen al mercado doméstico y a partir de cierto umbral de
productividad, las empresas se lanzan a la exportación. El umbral de
productividad entre Valencia y Cataluña aumentaría, ya que sería más
difícil exportar productos «made in Catalonia» o «made in Valencia
(Spain)». La evidencia empírica nos hace pensar que las barreras
administrativas inciden negativamente sobre el umbral de productividad
necesario para comerciar. Esto significa que empresas que antes
comerciaban libremente descubren que ya no les sale a cuenta hacerlo.
Una hipotética secesión relegaría a las empresas menos competitivas al
mercado doméstico.
Las empresas con una productividad media o alta también se verían
afectadas. La reciente crisis es un desgraciado laboratorio para
estudiar este tipo de efectos. Investigaciones recientes demuestran que
algunas de estas empresas ajustarían la calidad de sus productos a la
baja para hacer frente a shocks exógenos en la demanda de productos o en
la disponibilidad de crédito. Una rebaja de la calidad permite vender
más barato a menos coste y superar el corte. Sin embargo, la mayoría de
empresas no pueden variar demasiado la calidad de sus productos. Estas
empresas se ven abocadas a vender los mismos productos a precio menor
para mantenerse a flote. A corto plazo, la única opción realista para
muchas empresas con una productividad media-baja (como la mayoría de las
empresas de nuestro entorno) es bajar los salarios. Parte de estas
empresas lograrían seguir exportando, pero no por su mejor calidad o
valoración, sino vía deflación salarial. A corto plazo las empresas
catalanas y valencianas se embarcarían en un viaje a la deflación y la
mediocridad.
Sin embargo, con el paso de los años la situación se estabilizaría
para volver a niveles parecidos a los de hoy en día. Pero ese largo
plazo estaría precedido de un corto plazo con salarios más bajos y una
caída estimada del PIB diez veces superior a la de la crisis del 2007.
Ha pasado casi una década desde el inicio de la crisis y aun no hemos
logrado niveles de empleo parecidos a los de entonces. Pero parece poco
probable que la amalgama política salida de las urnas del 27-S acepte
alegremente asumir más recortes para llegar a un destino incierto de
aquí 10, 20 ó 30 años. Más bien al contrario.
¿Cómo se puede construir un país normal sin asumir los costes
normales de ser un país? Incrementar la soberanía nacional en una
economía global conlleva un coste. Si no se está dispuesto a asumir el
coste económico se pagará un peaje democrático. Una frontera soberana
entre países democráticos empobrece a ambos, por ejemplo disminuyendo el
comercio. En cambio, países opacos, por ejemplo los paraísos fiscales,
gozan de las ventajas del comercio y de la soberanía simultáneamente.


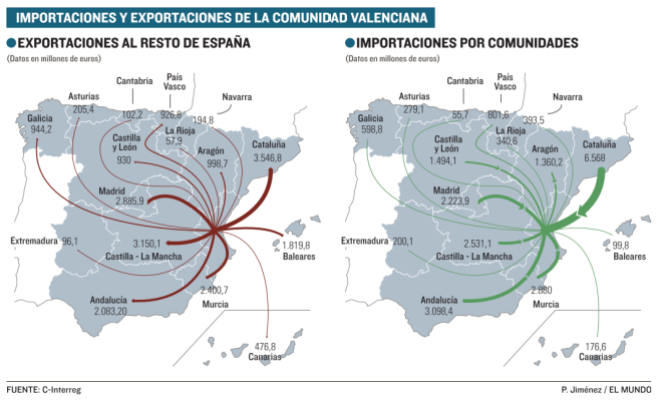

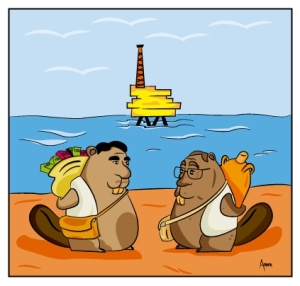
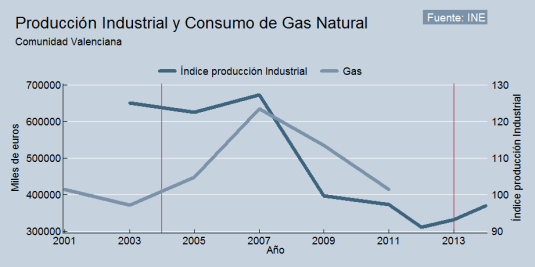
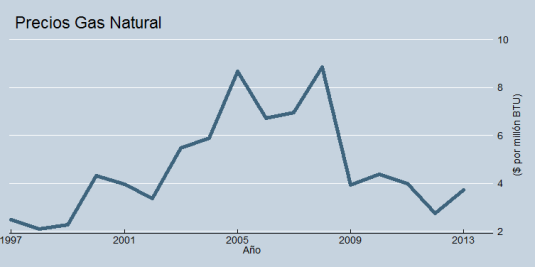
mar 06, 2015 @ 17:04:50 Editar
Y son equivalentes, porque ni con 3 ni con 4 los estudiantes aprenden nada de nada!!.
Así que habría que definir la función R(x) que mide los resultados de x años de estudios.
Si partimos de R(3)=R(4), que es lo que en el fondo se defiende en el artículo (y no que 3 sea igual a 4), veremos la irrelevancia de los años de estudio.
Y como decía Allan Poe: “Experience has shown, and a true philosophy will always show, that a vast, perhaps the larger, portion of truth arises from the seemingly irrelevant.”
feb 09, 2015 @ 11:01:19 Editar
feb 09, 2015 @ 09:36:18 Editar
Un cordial saludo.